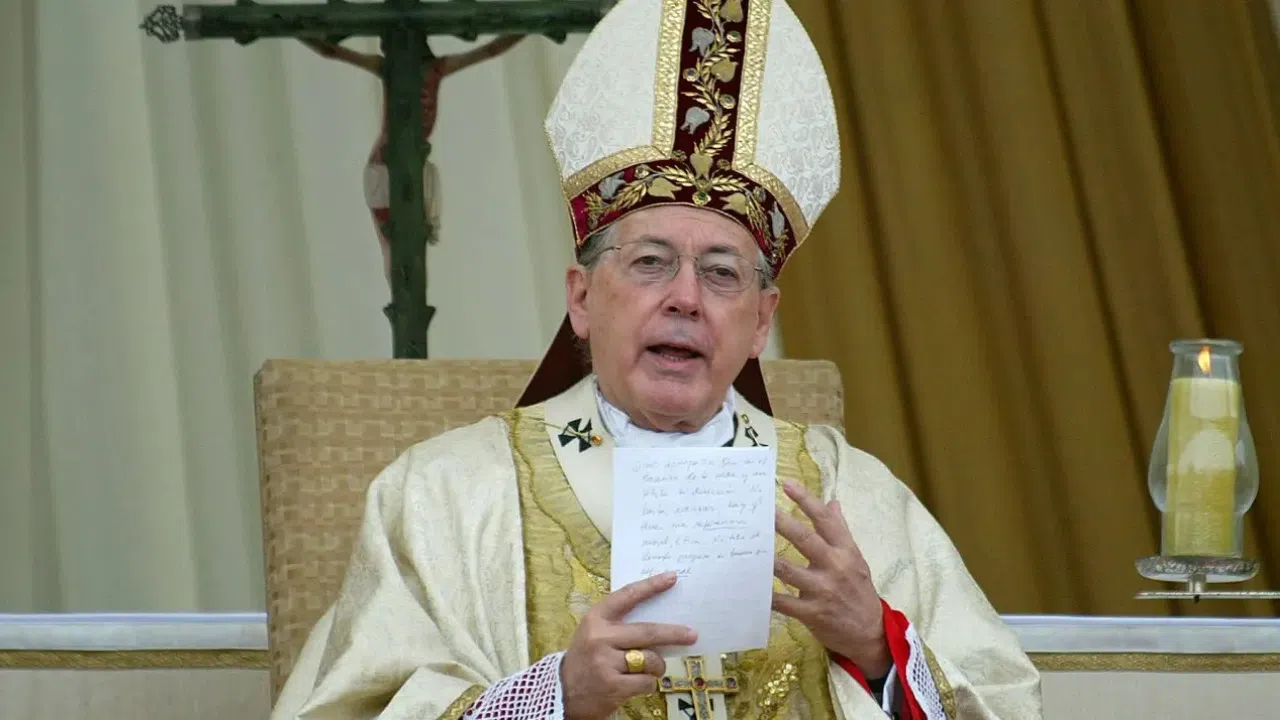SOLO TEXTO
(El discurso aquí reportado no incluye las partes improvisadas del Papa)
Queridos hermanos y hermanas:
Es una gran alegría estar aquí con ustedes y concluir mi visita a Chipre con este encuentro de oración. Agradezco a los Patriarcas Pizzaballa y Béchara Raï, así como también a la señora Elisabeth de Cáritas. Saludo con afecto y gratitud a los Representantes de las diversas confesiones cristianas presentes en Chipre.
A ustedes, jóvenes migrantes que han dado sus testimonios, deseo decirles un enorme “gracias” de corazón. Había recibido los testimonios con anticipación, hace aproximadamente un mes, y me habían emocionado mucho, y también hoy me han conmovido. Pero no es sólo emoción, es mucho más, es la conmoción que viene de la belleza de la verdad, como la de Jesús cuando exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocultado a los sabios y a los astutos» (Mt 11,25). También yo alabo al Padre celestial porque esto sucede hoy, aquí —como también en todo el mundo—, Dios revela su Reino a los pequeños: Reino de amor, de justicia y de paz.
Después de escucharlos a ustedes comprendemos mejor toda la fuerza profética de la Palabra de Dios que, por medio del apóstol Pablo, dice: «Ustedes ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familia de Dios» (Ef 2,19). Fueron palabras escritas a los cristianos de Éfeso —no lejos de aquí—; muy distantes en el tiempo, pero tan cercanas, que son más actuales que nunca, como si hubieran sido escritas hoy para nosotros: “Ustedes no son forasteros, sino conciudadanos”. Esta es la profecía de la Iglesia, una comunidad que encarna —con todos los límites humanos— el sueño de Dios. Porque también Dios sueña, como tú, Mariamie, que vienes de la República Democrática del Congo y te has definido “llena de sueños”. Como tú, Dios sueña un mundo de paz, en el que sus hijos viven como hermanos y hermanas.
Su presencia, hermanos y hermanas migrantes, es muy significativa en esta celebración. Sus testimonios son como un “espejo” para nosotros, comunidades cristianas. Cuando tú, Thamara, que vienes de Sri Lanka, dices: “A menudo me preguntan quién soy”, nos recuerdas que también a nosotros se nos hace a veces esta pregunta: “¿Quién eres tú?”. Y, lamentablemente, con frecuencia lo que se quiere decir es: “¿De qué parte estás? ¿A qué grupo perteneces?”. Pero como tú nos has dicho, no somos números ni individuos que haya que catalogar: somos “hermanos”, “amigos”, “creyentes” y “prójimos” los unos de los otros.
Cuando tú, Maccolins, que vienes de Camerún, dices que a lo largo de tu vida has sido “herido por el odio”, nos recuerdas que el odio también ha contaminado nuestras relaciones entre cristianos. Y esto, como tú has dicho, deja una marca, una marca profunda que dura mucho tiempo: es un veneno del que resulta difícil desintoxicarse, es una mentalidad distorsionada que, en vez de hacer que nos reconozcamos hermanos, lleva a que nos veamos como adversarios, como rivales.
Cuando tú, Rozh, que vienes de Irak, dices que eres “una persona en camino”, nos recuerdas que también nosotros somos una comunidad en camino, que estamos en marcha del conflicto a la comunión. En este camino, que es largo y está formado por subidas y bajadas, no nos deben asustar las diferencias entre nosotros, sino más bien, nuestras cerrazones y nuestros prejuicios, que impiden que nos encontremos realmente y que caminemos juntos. Las cerrazones y los prejuicios vuelven a construir entre nosotros ese muro de separación que Cristo ha derribado, es decir, la enemistad (cf. Ef 2,14). Y entonces nuestro viaje hacia la unidad plena podrá avanzar en la medida en que tengamos todos juntos la mirada fija en Él, que es «nuestra paz» (ibíd.), que es la «piedra principal» (v. 20). Y Él, el Señor Jesús, viene a nuestro encuentro en el rostro del hermano marginado y descartado, en el rostro del migrante despreciado, rechazado y oprimido. Pero también —como has dicho tú—, en el rostro del migrante que está en camino hacia algo, hacia una esperanza, hacia una convivencia más humana.
Y así Dios nos habla a través de sus sueños. También a nosotros nos llama a no resignarnos a vivir en un mundo dividido, en comunidades cristianas divididas, sino a caminar en la historia atraídos por el sueño de Dios, que es una humanidad sin muros de separación, liberada de la enemistad, sin más forasteros sino sólo conciudadanos. Diferentes, es verdad, y orgullosos de nuestras peculiaridades, que son un don de Dios, pero conciudadanos reconciliados.
Que esta isla, marcada por una dolorosa división, pueda convertirse con la gracia de Dios en taller de fraternidad. Y podrá serlo con dos condiciones: la primera es el reconocimiento efectivo de la dignidad de cada persona humana (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 8); este es el fundamento ético, un fundamento universal que está también en el centro de la doctrina social cristiana. La segunda condición es la apertura confiada a Dios, Padre de todos, y este es el “fermento” que estamos llamados a ser como creyentes (cf. ibíd., 272).
Con estas condiciones es posible que el sueño se traduzca en un viaje cotidiano, hecho de pasos concretos que van del conflicto a la comunión, del odio al amor. Un camino paciente que, día tras día, nos hace entrar en la tierra que Dios ha preparado para nosotros, la tierra donde, si te preguntan: “¿Quién eres?”, puedes responder a cara descubierta: “Soy tu hermano”.